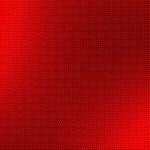Expropiación Temporal
Nuevo Decreto-Ley 6/2013 de la Junta de Andalucía que permite expropiar temporalmente.
Los peligros de regular mal, deprisa y corriendo: a propósito del nuevo Ley 6/2013, de 9 de abril, de medidas urgentes para asegurar el cumplimiento de la Función Social de la Vivienda
Recientemente se ha publicado en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía el Decreto-Ley 6/2013, de 9 de abril, de medidas urgentes para asegurar el cumplimiento de la Función Social de la Vivienda.
Esta disposición es más conocida por permitir, según dicen sus creadores, la posibilidad de realizar una expropiación temporal del uso de las viviendas subastadas y pendientes de lanzamiento a fin de proteger la función social de la vivienda.
Al margen de la consideración e idoneidad política que esta norma merezca – y que genera tantos detractores como defensores-, debe no obstante analizarse una cuestión netamente jurídica que sí, resulta cuanto menos preocupante.
La exposición de motivos de dicho cuerpo legal realiza en primer lugar una detallada definición y un cuidadoso desarrollo del concepto y del contenido del Derecho a la Vivienda con base en el artículo 47 de la Constitución Española, destacando que la vivienda es «base necesaria para el pleno desarrollo de los demás derechos», tanto los constitucionales como los estatutarios.
Por otra parte, la norma advierte de las limitaciones del derecho de propiedad consagrado en el artículo 33 de la Constitución Española, afirmando que nuestra Carta Magna no tolera el ejercicio “anti-social” del derecho de propiedad. En suma, concluye que «la función social de la vivienda configura el contenido esencial del derecho [de propiedad] mediante la posibilidad de imponer deberes positivos a su titular».
Concluye la norma diciendo que «es en este contexto en el que se dicta el presente Decreto-ley, el cual, en atención a su propia naturaleza jurídica, supone una reacción del ordenamiento jurídico con carácter de urgencia, sin perjuicio de otras normas que puedan dictarse en el futuro».
Lo anterior conduce irremediablemente a analizar dos cuestiones distintas pero conexas entre sí:
1. La delimitación del concepto del derecho de propiedad y de su “contenido esencial”, y su colisión con el derecho a la vivienda.
Señala el artículo 33 de la Constitución Española que:
1. Se reconoce el derecho a la propiedad privada y a la herencia.
2. La función social de estos derechos delimitará su contenido, de acuerdo con las Leyes.
3. Nadie podrá ser privado de sus bienes y derechos sino por causa justificada de utilidad pública o interés social, mediante la correspondiente indemnización y de conformidad con lo dispuesto por las Leyes.
El “reconocimiento” –que no la imposición- del derecho de propiedad en la Sección II del Capítulo II del Título I de la Constitución Española constata que como tal, el derecho de propiedad no es un derecho fundamental, sino que se trata de un derecho reconocido a los ciudadanos que no goza del amparo al que se refiere el art. 53.2 de la Constitución Española.
Al mismo tiempo, la Constitución Española consagra en su artículo 53.1 que «los derechos y libertades reconocidos en el Capítulo II del presente Título [aquí si se incluye el derecho de propiedad] vinculan a todos los poderes públicos».
Dicho de otro modo, los poderes públicos están constitucionalmente compelidos a delimitar el contenido del derecho de propiedad a través de la función social del mismo.
Por otra parte, el artículo 47 de la Constitución afirma que «todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada». No obstante, debe advertirse que el “derecho a la vivienda” no es un derecho un derecho fundamental, sino que, por el contrario, el “derecho a la vivienda” es un principio rector de la política social y económica.
Aunque esta diferenciación semántica parezca carecer de repercusiones, lo cierto es que a nivel jurídico conlleva una serie de consecuencias de máxima relevancia, pues la regulación, exigencia, obligatoriedad y preferencia de un derecho u otro depende en gran medida de su encaje constitucional.
La doctrina constitucionalista francesa de principios de la Revolución señalaba que las constituciones se caracterizaban por tener dos partes: una dogmática (con derechos y libertades) y otra orgánica (con la organización del Estado). Por su parte, varios Estatutos de Autonomía -normas meramente orgánicas en su concepción- poseen ahora esa misma vocación constitucionalista al arrogarse –para así dotarse de una parte dogmática- la competencia para imponer y reconocer derechos no expresados en la Constitución y elevar así la protección de los mismos al equivalente de derecho fundamental (sin que en verdad sean derechos fundamentales).
Al margen nuevamente de la conveniencia, idoneidad y/o oportunismo político de calificar a los Estatutos de Autonomía como Constituciones –una vez más, una discusión que no deja indiferente a nadie-, surgen dos nuevas cuestiones:
La primera se centra en que el Estatuto de Autonomía de Andalucía no contiene disposición alguna que permita elaborar normas que regulan derechos fundamentales a modo de analogía respecto del artículo 81 de la Constitución Española para el caso de las Leyes Orgánicas.
La segunda es que el propio Estatuto de Autonomía de Andalucía reconoce que los derechos contenidos en el mismo –en el que no se encuentra el de propiedad, per sí el de vivienda- «no supondrán una alteración del régimen de distribución de competencias, ni la creación de títulos competenciales nuevos o la modificación de los ya existentes», así como tampoco «ninguno de los derechos o principios contemplados en este Título puede ser interpretado, desarrollado o aplicado de modo que se limiten o reduzcan derechos o principios reconocidos por la Constitución».
Lo concluye en lo siguiente: El Estatuto de Andalucía no reconoce el derecho de propiedad pero sin embargo se ha utilizado –desde la vertiente del reconocimiento del derecho a la vivienda- como base para limitar el contenido de dicho derecho.
Ello supone una absoluta falta de competencia para matizar y definir el contenido esencial del derecho de propiedad a través de una norma amparada en el Estatuto de Autonomía y en los artículos 33 y 47 de la Constitución. En efecto, el Decreto-Ley 6/2013 supone un desarrollo legislativo –y no constitucional- del artículo 33.2 de la Constitución, y no puede justificarse la arrogación de competencias basándose en un Estatuto que ni recoge ese derecho, ni habilita a limitar o reducir derechos o principios reconocidos por la Constitución.
2. La delimitación del concepto del derecho de propiedad y de su “contenido esencial”, y su colisión con el derecho a la vivienda.
Consecuencia de lo anterior, y de mayor gravedad aun resulta ser el hecho de que, con independencia de la falta o no de competencia para regular dicha materia, el Decreto-Ley 6/2013 suponga, en su vertiente teleológica, una «reacción del ordenamiento jurídico con carácter de urgencia».
Siendo innegable que la norma se ha dictado a través de un Decreto-Ley, que según el Estatuto de Autonomía de Andalucía, artículo 110.1 «no podrán afectar a los derechos establecidos en este Estatuto», es decir, en el mismo sentido que el artículo 86.1 de la Constitución Española, que señala respecto de los Decretos-Leyes que «no podrán afectar […] a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos regulados en el Título Primero».
Es decir, que el Decreto Ley 6/2013 no sólo regula Derechos sin una aparente base legal del derecho de propiedad inserta en el Estatuto de Autonomía, sino que además contraviene de manera irrefutable el espíritu de los Decretos-Leyes al regular, bien el derecho de vivienda por activa, bien el derecho de propiedad por pasiva.
Que la urgencia social justifique políticamente la actuación de los poderes públicos, puede ser o no discutible. Pero lo que no es discutible es que el cauce empleado para ello en esta ocasión no responde a los parámetros constitucional y estatutariamente exigidos y exigibles.
En efecto, lo anterior –de establecerse consuetudinariamente- conduciría a la producción de un fenómeno que podríamos denominar sublimación del rango normativo, en contraposición con la figura –de derecho administrativo- reconocida de la congelación del rango.
En este sentido, se corre el peligro de que mediante normas no habilitadas para ello –por ser de rango inferior- puedan llegar a regularse cuestiones tan protegidas jurídica y legalmente en cuanto a su modificación.
Y es que, por buena o mala que sea la intención, y con independencia de la urgencia, los procedimientos deben ser en todo caso respetados, lo que no parece haber ocurrido en el presente caso.
La consecuencia de ello es que se rompe por completo la seguridad jurídica, al quebrarse la expectativa de estabilidad en materias que para su desarrollo y/o modificación requieren, en principio, de un gran consenso, estudio previo y, por encima de todo, de procedimientos cualificados.
Fdo:
Francisco Javier Martínez Díaz
Abogado
*La opinión del presente artículo es del autor y no vincula a la presente plataforma.